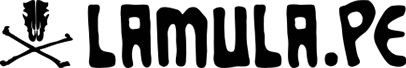STAR TREK Y EL CAPITALISMO
Paul E. Maquet
Artículo aparecido por primera vez en la revista La Toma
Para la sociedad actual -especialmente la norteamericana- parece más fácil imaginar de diferentes maneras el fin del mundo, que un mucho más modesto fin del capitalismo. La idea proviene del popular filósofo (¿neo?)marxista, Slavoj Zizek (ver, por ejemplo, “El sublime objeto de la ideología”, así como diversas entrevistas y artículos disponibles en la web).
En una época en que es común hablar del “fin” de las ideologías, Zizek quiere recuperar el sentido marxista original de la palabra “ideología” y mostrarnos cómo -en realidad- vivimos en tiempos súper-ideológicos. Y es que esta palabra no hace referencia a un cuerpo doctrinario de un partido -como vulgarmente creemos- sino a una suerte de explicación no científica del mundo que nos permite operar en el sistema sin pensarlo mucho, simplemente dando por supuesta la racionalidad de las cosas que hacemos. Según Engels, la ideología es “un proceso que el supuesto pensador cumple sin duda conscientemente, pero con una conciencia falsa” (1).
Lo que señala Zizek es que la sociedad contemporánea es súper-ideológica, pues se ha asentado esa conciencia falsa que da por supuestas una serie de “verdades” (el mercado es siempre la mejor solución, el ser humano es siempre competitivo, el sentido de la vida está vinculado al consumo y a la ganancia, la cooperación y la solidaridad son contrarias a la naturaleza humana, etc.) sin que nadie se moleste en comprobar si tienen alguna base científica. Todas estas “verdades” son pura ideología, pero ahora son incuestionables, “obvias”.
El ejemplo que pone Zizek es la cereza de la torta: tanto así ha penetrado la ideología capitalista en la sociedad contemporánea, que podemos imaginar el fin del mundo (guerras mundiales, ataques extraterrestres, meteoritos, la rebelión de las máquinas, cataclismos climáticos, entre otros argumentos típicos del cine de Hollywood) pero jamás se sugiere el fin de este modo de producción llamado capitalismo. De hecho, en las diversas películas futuristas norteamericanas vemos que, pese a todo tipo de catástrofes, siempre subsisten características tales como el trabajo asalariado, la moneda, las clases sociales y la ganancia económica como motor de la actividad humana. El capitalismo es una creación humana, es un fenómeno histórico, propio de una etapa histórica, que apareció en un momento y puede perfectamente desaparecer. Sin embargo, se le presenta de manera a-histórica, como si fuera inherente a la “naturaleza humana” y debiera permanecer inalterado por los siglos de los siglos amén. “Cielo y tierra pasarán, más el mercado no pasará”. ¿Qué puede ser más ideológico que esta fe cuasi religiosa?
Sin embargo, pareciera que el buen Zizek no le prestó suficiente atención a Star Trek (2).
La utopía gringa
Viaje a las Estrellas puede ser visto como la gran narrativa futurista gringa en la que no se habla del fin del mundo, pero sí del fin del capitalismo.
Para quienes no estén familiarizados con Star Trek, se trata de un conjunto de series, películas y otros productos culturales ubicados en un universo futurista. La especie humana ha construido, junto con otras cientos de sociedades de diversos planetas, una Federación que convive en paz y prosperidad, dedicada fundamentalmente a la investigación científica en todas sus áreas, y al máximo desarrollo de las innumerables capacidades de sus habitantes.
“La economía del futuro es algo diferente”, explica el capitán Picard -uno de los protagonistas de la saga- en la película “Primer Contacto”. “El dinero no existe en el siglo XXIV. La adquisición de la riqueza ya no es la fuerza motriz de nuestras vidas. Trabajamos para superarnos, y al resto de la humanidad”, señala.
La economía de la Federación se ubica a todas luces en un escenerio post-capitalista, algo que distingue claramente a esta saga de otras narrativas futuristas norteamericanas. Obviamente, sería un exceso clasificar a la economía de Star Trek dentro de alguno de los sistemas económicos conocidos en nuestro mundo real. Sería difícil calificarla de “comunismo”, por ejemplo, pues no sabemos exactamente quiénes son los dueños de los medios de producción pero sí sabemos que existe algún tipo de propiedad privada. También sabemos que el rol del “Estado” (es decir, de la Federación) tiene un importante protagonismo en la planificación y uso de los recursos disponibles, pero no tenemos suficiente información para saber si se propone una economía centralmente planificada. Pero todas estas imprecisiones brindan, precisamente, una mayor riqueza para la aparición de diversas lecturas de lo que propone Gene Roddenberry (el creador de la saga).
Lo que sí está muy claro es que NO es una economía capitalista. Más aún: está muy claro que Roddenberry considera su sistema futurista como muy superior al capitalismo. Por si quedara alguna duda, se aseguró de incluir en el universo de Star Trek una caricatura del capitalista contemporáneo, que parece resumir a través de la parodia una dura crítica al actual régimen económico: la sociedad ferengi.
Los ferengi son un pueblo comerciante por excelencia. Para ellos, todo es comprar y vender. La acumulación de riqueza es, claramente, el motor de su desarrollo social. Pero la manera como son presentados en la saga, y el tipo de relación que los miembros de la Federación establecen con ellos, demuestra sin atisbo de duda una valoración negativa sobre esa civilización. Se les muestra inferiores, asquerosos, poco inteligentes (3).
Lógicas comunes hoy, como medir el “desarrollo” de un país según el dinero que ha producido en un año (el PBI), o convertirlo todo en mercancía (desde el agua hasta la educación, desde los productos culturales hasta la salud) serían imposibles en este contexto. Se trata de lógicas “ferengi” por excelencia, propias del mercachifle “primitivo” pero no de una sociedad “avanzada”.
Es posible que la mejor definición de la sociedad utópica de Star Trek sea la de “sociedad del conocimiento”, ese famoso planteamiento que surge a partir de la creciente importancia de la información y la ciencia en la economía contemporánea. Teóricos como Daniel Bell ya desde la década de los 70 hablaban de una era “post-industrial” donde el poder dependería de los méritos y del conocimiento y donde las decisiones serían cada vez más racionales. Es evidente que 40 años después, esto no ha ocurrido de manera “natural”. El conocimiento científico es la base de la creación de riqueza en la actualidad, pero administrado bajo una lógica “ferengi” capitalista se convierte simplemente en una herramienta de explotación del ser humano y de la naturaleza. Por ejemplo, si viviéramos en la sociedad del conocimiento que soñó Bell, no habría discusión alguna sobre el cambio climático: los datos científicos son elocuentes y basta subordinar el interés mercantil de las compañías petroleras a políticas racionales para dejar de emitir CO2 lo antes posible. Sin embargo, el dinero manda.
Esto ocurre porque -a diferencia de lo que planteaban Marx y Bell, desde orillas seguramente muy distintas- los cambios en la tecnología y en la “base” económica no explican suficientemente los cambios sociales. El conocimiento es hoy en día la base de la creación de riqueza. Pero el objetivo social sigue siendo... la creación y acumulación (individual) de riqueza. El objetivo y los valores sociales, es decir, la “ideología”, no es mero reflejo mecánico de la “base” económica: para cambiar la ideología se requieren bases materiales que establecen las condiciones de posibilidad de dicho cambio, pero también se necesitan algunas decisiones conscientes, es decir, voluntad política. Lo que Marx llamaba “la revolución”, claro está.
Así pues, llamar “sociedad del conocimiento” a la Federación de Planetas de Star Trek puede ser correcto en cierto sentido, pero insuficiente. Es una sociedad del conocimiento, pero demás es una economía post-capitalista, no post-industrial. Es una sociedad donde la creación de conocimiento es un eje central de la vida, y donde la acumulación de riqueza no tiene la menor importancia. Por lo tanto, si se le calificara como economía “del conocimiento” tendríamos que reconocer que se trataría de una versión muy diferente de aquella imaginada por Bell, que la mantiene aún dentro de los márgenes del capitalismo, sucumbiendo a aquella ateojera ideológica que denunciaba Zizek.
En esta lógica, vamos a abordar un último punto relativo a la economía dentro de esta utopía generada por la sociedad norteamericana: la llamada “escasez”. Algunos fans y analistas señalan que el quid del asunto está en el fin de la escasez. En el universo de Star Trek se ha inventado un aparato llamado “replicador”, capaz de sintetizar cualquier tipo de materia. Desde allí es posible replicar ropa, comida y todo aquello que un ser requiere para vivir. Con ello, se acabó la escasez y por lo tanto es ese el punto en el que se logra entrar en una economía diferente. Por ejemplo, el inversionista de Silicon Valley, Rick Webb, sostiene que la Federación es “una sociedad proto post-escasez surgida de un capitalismo democrático. Es básicamente, un capitalismo social europeo llevado al punto en que nadie debe trabajar si no quiere” (4).
Esta es, nuevamente, una lectura utilizando las anteojeras ideológicas del capitalismo. Es una lectura capitalista de la evolución económica. Con esta interpretación, se asocia “escasez” con “capitalismo”. Mientras exista escasez, el capitalismo -la competencia individual en busca de la acumulación de riqueza explotando al semejante y a la naturaleza- es el régimen económico obvio. Solo en el supuesto de que se lograra erradicar la escasez, entonces podríamos empezar a hablar de regímenes económicos diferentes.
Vamos a darle una mala noticia a Webb: la escasez... ya no existe. Por lo menos en una serie de rubros, la humanidad YA PRODUCE mucho más de lo que necesita (5). Por ejemplo, anualmente se producen alimentos suficientes para satisfacer más de una vez a la población mundial, según la FAO; pese a ello, más de mil millones de seres humanos padecen hambre. De igual manera, podemos asegurar que la escasez de vivienda no es la causa de la existencia de personas sin techo, así como la escasez de médicos no es la causa de la existencia de enfermos.
El capitalismo ya creó su propio “replicador”: numerosos avances tecnológicos y organizativos que han multiplicado la productividad en los últimos 200 años nos permiten gozar de una satisfacción material nunca antes conocida por la humanidad. Con cada vez menos materia y menos trabajo humano es posible tener más y más bienes materiales.
El problema, nuevamente, no es tecnológico sino político. Pese a que vivimos en una sociedad de la abundancia y la post-escasez, seguimos viviendo en un régimen que glorifica la maximización individual de la ganancia, desprecia la cooperación, santifica la competencia, condena el rol del Estado y consagra la existencia de clases sociales.
Si uno se quita las anteojeras ideológicas, necesitaremos concluir que, además del “replicador”, ha sido necesario un nivel de decisión política y reestructuración de los valores y metas socialmente aceptados para construir la economía de Star Trek. De lo contrario, podríamos imaginar más bien una “policía” sancionando duramente el uso no pagado del replicador, tal y como ocurre hoy en día con las reglas de propiedad intelectual que penalizan el uso no pagado de música, videos y otros productos culturales. También podríamos imaginar un oligopolio en la producción de replicadores, que los convirtiera en tecnología de punta solo para quienes puedan pagarla, tal y como ocurre hoy en día con muchos tratamientos médicos.
No: el famoso “replicador” ha permitido el florecimiento de una sociedad post-escasez, pero además se han tomado decisiones políticas para construir una sociedad post-capitalista.
Resistance is futile: la asimilación versus la diversidad
Una utopía post-capitalista donde florece la diversidad cultural. No podría terminar este texto sin mencionar el elemento utópico más explícito de toda la saga de Star Trek. Los miembros de la Flota Estelar obedecen una serie de directivas, de las cuales la principal es la siguiente:
“En tanto el derecho de cada especie sensible a vivir de acuerdo con su normal evolución cultural es considerado sagrado, ningún miembro de la Flota Estelar interferirá con el normal y sano desarrollo de otras especies y culturas. (...) Esta directiva tiene prioridad sobre cualquier otra consideración, e implica la más alta obligación moral” (6).
Esta Primera Directiva es tema central de innumerables episodios, mostrando los protagonistas un elevado compromiso para cumplirla, pero al mismo tiempo entrando en diversos tipos de conflicto moral y filosófico al enfrentarse a las dificultades reales de hacerlo. No cabe duda que esta Directiva tiene una relevancia central a lo largo de toda la saga.
La relevancia que tiene el tema dentro del universo Star Trek puede verse nuevamente a través de un antagonismo: los borg. Los borg se constituyen durante la serie de los años 90 en los mayores enemigos de la Federación de Planetas. ¿Quiénes son estos personajes? Se trata de una sociedad basada en la asimilación. No son una especie: son una civilización que ha ido absorbiendo un sin fin de especies en su proceso de conquista territorial. Cada vez que se encuentran con una sociedad nueva, los borg la absorben (física y simbólicamente) generando una suerte de individuos androides indistinguibles entre sí. Cuando se enfrentan contra la Federación de Planetas y ésta se rebela contra la asimilación, los borg expresan su famosa consigna: “Resistance is futile”, la resistencia es fútil, estéril.
Así pues, la saga propone como antagonistas dos maneras de abordar la problemática de la diversidad cultural: una en la cual la libre evolución de cada sociedad es la principal prioridad versus otra que entiende el progreso como asimilación y homogeneización. Es evidente que los autores de Star Trek valoran positivamente la primera aproximación y rechazan la segunda.
¿Cómo abordaríamos la situación de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial de la reserva Kugapakori, Nahua y Nanti, en la selva del Cusco, si obedecieramos la Primera Directiva? ¿Qué rol debió jugar EEUU en Irak si actuara bajo este principio? ¿Cómo debieron proceder las potencias europeas ante el encuentro con los pueblos americanos, africanos, asiáticos y del Pacífico?
La Primera Directiva es un evidente manifiesto anticolonialista y antiintervencionista. Busca evitar que, con la excusa de imponer lo que una determinada sociedad considera “mejor”, se establezcan relaciones de poder y los pueblos colonizados se conviertan en subalternos.
Colofón
Toda obra de arte se independiza de su creador. No podemos saber si Roddenberry compartiría las ideas vertidas en este texto. Tampoco creo en una única interpretación del universo Star Trek. Sin embargo, quiero retornar a Zizek para finalizar este artículo. En un discurso ante los jóvenes del movimiento Occupy Wall Street, el filósofo esloveno cuestionaba esta incapacidad norteamericana para imaginar otros mundos posibles y recomendaba a los manifestantes conseguirse una “tinta roja” con la que pudieran escribir su historia más allá de los estrechos márgenes de la ideología dominante. Pues bien, Star Trek puede ser parte de esa “tinta roja” (7).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTAS:
(1) Engels, carta a Mehring, 1893. Citado en Franz Jakubowski, “Las superestructuras ideológicas en la concepción materialista de la historia”.
(2) Zizek ha realizado algún análisis en torno a Star Trek, pero centrado en las ideas en torno a la “raza” y a la multiculturalidad (“An Interview with Slavoj Zizek: Star Trek and the Interpretativism of Race”, disponible en www.zizekpress.com), sin tocar los aspectos económicos de la serie.
(3) En posteriores representaciones de Stark Trek, como DS9, se establece con total certeza que la entera sociedad Ferengi (cultura y religión incluso) se centra en torno al intercambio comercial (http://en.memory-alpha.org/wiki/Ferengi). Su "libro sagrado" es "Reglas de la Adquisición" (http://en.memory-alpha.org/wiki/Rule_of_Acquisition).
(4) Publicado en su blog: http://rickwebb.tumblr.com/post/39063067044/the-economics-of-star-trek-the-proto-post-scarcity.
(5) Tomo aquí un comentario textual que me hiciera Jorge Meneses: “Un producto escaso es un producto finito. Dentro del análisis económico capitalista no existe un número "necesario" de producto. En tanto es así, no se puede hablar de escasez o no si se supera la producción socialmente necesaria. Sin embargo, este es un punto clave. Si nos atenemos a la definición de producto escaso como producto finito, encontramos que existen ya "productos no escasos". Todo producto digitalizado que exista en la internet tiene el potencial de ser infinitamente copiado. En ese sentido, cada computadora funciona como un replicador de bytes, y miles de contenidos se pueden funcionar de esa manera. Al reducir el costo de copia a 0, es imposible generar una economía capitalista sobre esos productos a menos que, intencionalmente, se busque crear un sistema que vuelva escasos a estos productos. Actualmente esto se está intentando hacer a través de los "derechos de autor" que buscan limitar la posibilidad de copiar dichos productos”.
(6) Fuente: Wikipedia, disponible en: http://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Directive. Traducción propia. He preferido el genérico “otras especies y culturas” en vez del exotizante “alien”: la traducción es igual de válida pero permite entender el sentido de la Directiva más allá de la ciencia-ficción.
(7) He tomado esta frase de John Powers, autor del blog “Star Wars Modern”: http://starwarsmodern.blogspot.com/2011/10/star-trek-future-abandon-to-clowns.html